Autor: cormariaferraz
Domingo 16º del Tiempo Ordinario – Ciclo B
QUEDARNOS A SOLAS CON JESÚS
Hemos vivido y seguimos viviendo un tiempo muy convulso, que ha removido, cuestionado, eliminado, alterado, puesto en crisis o dejado en evidencia la fragilidad… en tantas cosas de nuestra vida: las relaciones familiares y sociales, la economía, la relación con la naturaleza, el papel de la ciencia y el de los políticos, la responsabilidad personal, la solidaridad, el sacrificio de muchos… Y también ha afectado a la vivencia y práctica de «la fe». Hemos perdido muchas vidas, la salud física y mental ha quedado perjudicada en bastantes casos, y los sentimientos de soledad, depresión, ansiedad, tristeza, desesperanza… se han multiplicado. No es necesario entrar en detalles y descripciones que todos conocemos de primera mano. Hemos andado bastante a tientas y a ciegas viviéndolo todo.
 Por eso resulta tremendamente oportuna la invitación que hoy hace Jesús a los suyos de entonces y de hoy: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco». Quiere compartir, comentar, reflexionar y orar sobre lo que han vivido los apóstoles en su primer envío. Y a nosotros hoy darnos respiro, descansarnos, abrirnos a él, comentar juntos y buscar algún sentido a todo esto que nos está pasando.
Por eso resulta tremendamente oportuna la invitación que hoy hace Jesús a los suyos de entonces y de hoy: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco». Quiere compartir, comentar, reflexionar y orar sobre lo que han vivido los apóstoles en su primer envío. Y a nosotros hoy darnos respiro, descansarnos, abrirnos a él, comentar juntos y buscar algún sentido a todo esto que nos está pasando.
Hay muchos modos de orar:
• Litúrgico/grupal (misas, liturgia de las horas, grupos de oración: carismáticos, Taizé, etc…)
• Rezos diversos (rosario, devociones, santos, oraciones escritas…)
• Pedir y dar gracias al final del día
• Lectura del Evangelio del día, apoyándose con algún comentario…, etc
Bastantes de ellos se han mantenido durante este tiempo «online». No a todos les ha servido o ayudado lo mismo.
En general no nos hemos esforzado mucho en la Iglesia por enseñar a orar al estilo de Jesús, orar como oraba él. Una oración que conecte la fe/evangelio con la vida de cada día, que tenga en cuenta las distintas circunstancias personales: estados de ánimo, tiempo disponible, lugar en que uno se encuentra… Lo que se ha vivido y lo que se ve llegar, lo que hemos visto en la gente, las decisiones que hay que ir tomando…
¤ En el Evangelio de hoy encontramos algunas claves para esa oración con/como Jesús. Los discípulos se reúnen él después de una intensa actividad apostólica, para contarle todo lo que han dicho y han hecho. Es que al Señor le interesa lo que han vivido, y quiere escucharles. Pero además aún les queda mucho para asimilar las enseñanzas del Maestro, y no siempre les va a acompaña el éxito en sus tareas. Es decir: que «estar con Jesús a solas» (oración) significa no sólo «contarle» sino reposar, repasar y compartir con otros lo vivido, y con Jesús profundizar, revisar, corregir, interpretar las cosas a la luz de sus enseñanzas.
¤ Por ejemplo, podríamos preguntarnos:
+ Qué, a quién y cómo tengo que agradecer algo, qué he recibido de los demás, de Dios…; de qué estoy contento/satisfecho y por qué…
+ Qué, con quién tengo que corregir algo, pedir disculpas, cambiar; qué me ha dolido o me ha dejado tocado, y cómo quiero gestionar ese dolor.
+ Qué se me ha quedado sin hacer, o está por completar, y cómo y cuándo hacerlo…
+ De qué manera las enseñanzas de Jesús aportan, iluminan, dan sentido a todo lo que estoy y estamos viviendo, qué tendría que pedirle a Jesús, ¿qué me parece que me diría el?…
¤ Pero estando con Jesús se presenta la gente, les interrumpen. Él observa a una multitud y se «compadece» de ella, es decir que se estremece profundamente, se siente conmovido, afectado por dentro por lo que percibe en los que le buscan. Podemos decir que la gente les «descentra» en el mejor sentido de la palabra. El Señor decide atenderlos porque estaban «como ovejas sin pastor». Es decir: que estando con Jesús (orando) aprendemos a mirar a la gente (no sólo a los nuestros, que también) de otra manera, comprometedora, dejándonos afectar, tocar por dentro… para intentar ofrecerles alguna respuesta. Así que la oración cuando es realmente con Jesús, y como la de Jesús nos ayuda a mirar a los demás de otro modo: con compasión o misericordia.
 ¤ Dice el Evangelio que: eran tantos los que iban y venían, muchos los vieron marcharse, Jesús vio una multitud. Uno piensa espontáneamente en nuestra propia Iglesia. Son «muchos» los que se han alejado de nosotros, por múltiples causas. También ha ocurrido durante la pandemia. Y son «muchos» los que todavía buscan.
¤ Dice el Evangelio que: eran tantos los que iban y venían, muchos los vieron marcharse, Jesús vio una multitud. Uno piensa espontáneamente en nuestra propia Iglesia. Son «muchos» los que se han alejado de nosotros, por múltiples causas. También ha ocurrido durante la pandemia. Y son «muchos» los que todavía buscan.
Me voy haciendo cada vez más consciente de cuántos buscan a alguien que les escuche, los acompañe, les ayude a enfrentar sus problemas, a salir de sus atascos, a sentirse un poco comprendidos, estimulados, animados, sin ser juzgados, ni despachados con prisa… Y no tiene que ver mucho la edad, aunque yo los encuentro más a menudo entre los jóvenes y los mayores. Resumiendo: necesitan ser «acogidos». Es cada vez más frecuente que me digan: «¿no podemos hablar de todo esto más despacio, en otro lugar (fuera del confesonario, y desde luego no en un pasillo o en la sacristía)»? «¿Y no podríamos hablar esto juntos, mi pareja y yo con usted?». ¿Y no podría usted quedar algún día con mi hijo…?». Etcétera… Y yo procuro estar disponible, aceptar… pero no llega uno a tantos. Y otros «muchos», seguro, ni se atrevan a pedirlo. Es una tarea no sólo de los que somos pastores, pero también. Y me parece que cada vez es más necesario: ofrecerlo expresamente y pedirlo quienes lo echen en falta.
Pues aquí dejo dos tareas pendientes. Aprender y enseñar a orar/estar con Jesús, descansar en él. Y aprender a ser pastores unos de otros, acogernos y hacer que menos hermanos se nos alejen por no encontrar lo que necesitan. Que nos duela, nos afecte y cuestione su alejamiento para ofrecer humildemente alguna respuesta. O al menos que nos puedan «interrumpir» y nos inquieten (más) sus necesidades.
Quique Martínez de la Lama-Noriega, cmf
Imagen de José María Morillo
PRIMERA EUCARISTÍA DEL P. CHARLES ROLÓN, CMF. 18 DE JULIO DE 2O21
Enlace de la Primera Eucaristía del P. Charles Rolón, cmf celebrada el domingo 18 de julio de 2021 a las 12,30 del mediodía
en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María. Madrid.
ORDENACIÓN SACERDOTAL CHARLES ROLÓN. 16 DE JULIO DE 2021
ORDENACIÓN SACERDOTAL DEL P. CHARLES ROLÓN, CMF. 16 DE JULIO DE 2021
Video de la celebración de la Ordenación Sacerdotal del P. Charles Rolón, cmf el 16 de julio de 2021
DOMINGO 15 DEL TIEMPO ORDINARIO. CICLO B.
SER CRISTIANO ES SER ENVIADO
 Al situarnos delante del Evangelio de hoy es fácil que bastantes corran el riesgo de considerar que «estas indicaciones» de Jesús van especialmente dirigidas para otros: los misioneros, los catequistas, los religiosos, o aquellos pocos laicos que echan una mano en «tareas pastorales». Pero ocurre que los evangelistas, al poner por escrito las palabras de Jesús, no tenían delante una Iglesia ni un cristianismo como el nuestro, con una historia y un reparto de tareas y vocaciones muy determinado. Y cambiable, por cierto. Ellos pensaban sencillamente en los «seguidores de Jesús», en los que iban aceptando la Buena Noticia del Reino. Es decir: que los destinatarios de sus escritos eran «globalmente» los hermanos en la fe. Todos.
Al situarnos delante del Evangelio de hoy es fácil que bastantes corran el riesgo de considerar que «estas indicaciones» de Jesús van especialmente dirigidas para otros: los misioneros, los catequistas, los religiosos, o aquellos pocos laicos que echan una mano en «tareas pastorales». Pero ocurre que los evangelistas, al poner por escrito las palabras de Jesús, no tenían delante una Iglesia ni un cristianismo como el nuestro, con una historia y un reparto de tareas y vocaciones muy determinado. Y cambiable, por cierto. Ellos pensaban sencillamente en los «seguidores de Jesús», en los que iban aceptando la Buena Noticia del Reino. Es decir: que los destinatarios de sus escritos eran «globalmente» los hermanos en la fe. Todos.
Los apóstoles, el grupo de los Doce, representan en los Evangelios lo que cualquier seguidor o discípulo de Jesús está llamado a ser y a vivir. No todos del mismo modo, claro, según la llamada que el Maestro ha dirigido a cada uno. Nos ha dicho hoy San Pablo: “Dios nos eligió en la persona de Cristo, para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos”. Es decir: que todo cristiano ha sido llamado en Jesús a ser hijo de Dios… Y también que todo cristiano ha sido destinado en Jesús a ser irreprochable en el amor… Esta es la vocación común, algo que nos concierne a todos: a ti y a mí y a cualquier bautizado. Dice el Papa Francisco : «Un bautizado que no sienta la necesidad de proclamar el Evangelio, de anunciar a Jesús, no es un buen cristiano». Por tanto: Santos, irreprochables en el amor, hijos. Esto de entrada.
Como Amós, no vale que le pongamos excusas: Es que «yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos». Es que no tengo tiempo. Es que soy mayor. Es que soy joven. Es que no estoy preparado. «Es que»…. Porque tendremos que ser aquello que el Señor haya decidido, aunque nos parezca incómodo, difícil o poco apetecible.
San Marcos nos ha contado un poco antes que Jesús eligió a doce apóstoles «para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar demonios». Tendríamos aquí los elementos que definirían lo que es «ser cristiano/discípulo»: estar con él y ser enviados.
– Primero: ESTAR CON ÉL: La intimidad con el Maestro. Jesús ya no está ya físicamente con nosotros, como estaba entonces. «Estar con Jesús» significa tener una relación personal, de intimidad, de amistad, de cariño con él. Aceptar que él ha querido contar conmigo, que ha salido a buscarme, me ha llamado, me quiere y me necesita en el grupo de los suyos.
Concretando un poco más, estar con él supone:
– Escuchar sus enseñanzas. «Discípulo» significa literalmente «el que aprende de». Pero sus enseñanzas no son simplemente ideas, ni criterios éticos, ni opiniones, ni normas, ni dogmas… Son un estilo de vida. Los discípulos, estando con Jesús, tuvieron que ir cambiando su mentalidad, sus costumbres, sus valores, su manera de rezar y de entender a Dios, de relacionarse con los demás… Así: compartir, servir, perdonar, acoger al otro aunque sea distinto, ayudar a los pobres, ser limpios de corazón o trabajar por la justicia y la paz… empezaron a ser las claves de un nuevo modo de ser y estar juntos.
– Orar al estilo de Jesús: Era muy especial la oración de Jesús. Él encontraba a Dios a cada paso, en todas las cosas, especialmente en la vida de los hombres y en la suya propia. Todo eso se convertía en «materia» para hablar con Dios… y de todo lo que iba viviendo y haciendo hablaba con Dios. Continuamente acudía al Padre para preguntarle cuál era su voluntad, cómo tenía que hacer las cosas, como enfrentar las dificultades del camino. Porque se sentía«hijo amado» y enviado del Padre.
– Estar con Jesús es inseparable de «estar» con los compañeros de Jesús. Les dirá más adelante «vosotros sois mis amigos… si os amáis». Es decir: que ser discípulo es ser «hermano»; ser comunidad. Y es él quien elige a mis hermanos y compañeros. No tienen por qué caerme bien, ni pensar en todo como yo, ni ser de mi misma edad, ni un pequeño grupito con el que sentirme a gusto y hacer juntos alguna actividad pastoral o solidaria… La fe cristiana nunca es una especie de asunto privado entre Dios y yo, ni entre yo y un grupo de selectos con los que sintonizó . No hay fe cristiana en solitario ni en grupos aislados o encerrados. No hay cristiano sin comunidad fraterna. Y si tengo el gran regalo de tener una pequeña comunidad de hermanos… me tiene que servir y ayudar a compartir y apreciar a las demás comunidades. Porque la mía siempre será pequeña, limitada, incompleta. Los dones del Espíritu son siempre para el bien común. De todos.
 – SER ENVIADOS. Es decir: Compartir su proyecto de vida. A TODOS los que «están con él»… los va a enviar. No a unos sí y a otros no. No salen unos a la misión, mientras otros se quedan a hacerle compañía. Los envía de dos en dos, para que conste esta dimensión comunitaria del Evangelio, y también para que se ayuden en las inevitables dificultades que se irán encontrando por el camino. Van como «TESTIGOS» de lo que han aprendido y de cómo ellos mismos han cambiado como consecuencia de su relación con Jesús. Esta será la tarea, la misión con las gentes.
– SER ENVIADOS. Es decir: Compartir su proyecto de vida. A TODOS los que «están con él»… los va a enviar. No a unos sí y a otros no. No salen unos a la misión, mientras otros se quedan a hacerle compañía. Los envía de dos en dos, para que conste esta dimensión comunitaria del Evangelio, y también para que se ayuden en las inevitables dificultades que se irán encontrando por el camino. Van como «TESTIGOS» de lo que han aprendido y de cómo ellos mismos han cambiado como consecuencia de su relación con Jesús. Esta será la tarea, la misión con las gentes.
Escribía el Papa Pablo VI:
“El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan; o si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio… Será sobre todo mediante su conducta, mediante su vida, como la Iglesia evangelizará al mundo, es decir, mediante el testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego de los bienes materiales, de libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra de santidad” (Pablo VI, EN, 41)
Y el Papa Francisco: «No somos testigos de una ideología, no somos testigos de una receta, o de una manera de hacer teología. No somos testigos de eso. Somos testigos del amor sanador y misericordioso de Jesús. Somos testigos de su actuar en la vida de nuestras comunidades«.
– El contenido de su mensaje es la «conversión». Literalmente significa «cambiar la mente» para abrirse a Dios, para acoger el mensaje del Evangelio, para empezar a ser «otros»… tal como los propios discípulos han experimentado. Pero no se trata sólo de palabras y discursos. También las obras: la lucha contra los «espíritus inmundos», contra los demonios, contra todas las fuerzas que reducen la dignidad de los hombres, contra todo lo que esclaviza, hace sufrir, despersonaliza, manipula o destruye al hombre. Jesús no les ha dado «autoridad» sobre las personas, ni sobre sus conciencias, no tienen que imponerse, ni mandar… sólo tienen autoridad/poder para luchar a tope contra lo «inmundo». Si las gentes no les reciben, ni les escuchan… que se vayan a otro sitio. O sea: que el éxito no está garantizado y que habrá amenazas y rechazos. Bien lo sabe Jesús que acaba de ser expulsado de la sinagoga de su pueblo y rechazado por los suyos.
– Quedan puntos por meditar, claro: lo que tienen que llevar para el camino, dónde hay que ir, los demonios… Pero nos quedarnos aquí: Se trata de hacernos todos más conscientes de que cada bautizado tiene una tarea que hacer. El día en que asumí mi condición de bautizado, acepté que el Señor me llama para estar con él y para ser enviado. A lo mejor todavía ando con mis rebaños y con mis higos… Hoy te dice el Señor: «ve y profetiza a mi pueblo». O como diría Jesús: «Yo os envío: haced discípulos». Son las palabras finales de cada Eucaristía: «podéis ir en paz», con el pan, la Palabra, la paz y la fuerza del Espíritu que hemos recibido.
Quique Martínez de la Lama-Noriega, cmf
Imagen José María Morillo
ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS 2021
El Santo Padre presenta la forma extraordinaria del X Encuentro Mundial de las Familias
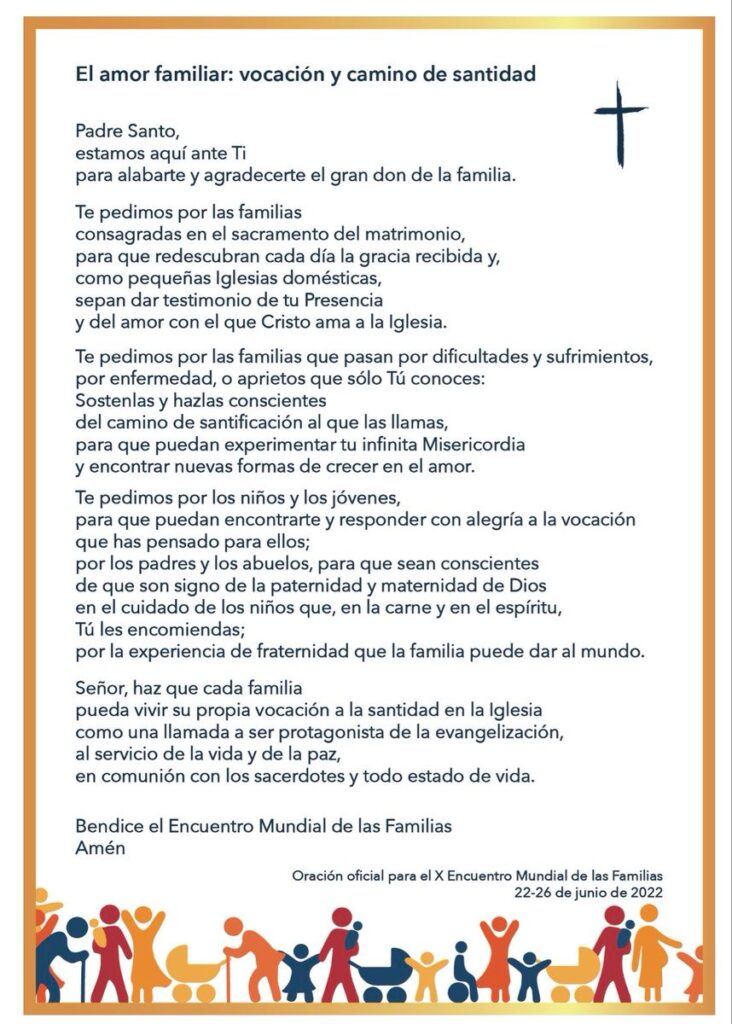

DECIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. CICLO B.
¡QUÉ MAL NOS SIENTAN LOS PROFETAS!
Rara vez ocurre en la Liturgia de los domingos que las tres lecturas tengan algo en común. Hoy la tienen: las tres nos hablan del «rechazo» del mensaje de Dios, y a la vez, del rechazo de sus intermediarios.
 • Ezequiel había sido deportado a Babilonia, junto con todos los judíos «útiles» o aprovechables para los intereses del Imperio. Allí escuchar una llamada de Dios que le manda dirigirse a un pueblo «que tiene dura la cerviz y el corazón obstinado», un pueblo testarudo y rebelde. Ezequiel era hijo de un sacerdote del templo de Jerusalem y estaba orgulloso de pertenecer a una familia noble. El Señor se dirige a él llamándole «hijo de hombre», recordándole su humilde condición, es decir: que es alguien con defectos, debilidades, como también limitaciones psíquicas y mentales de las que ningún mortal está exento. Ezequiel tenía algo parecido a lo que hoy llamamos «trastorno bipolar», y pasaba de momentos de euforia a momentos de abatimiento, era propenso a la depresión y se encerraba, a veces, en prolongados mutismos. Hablaba bien, eso sí, y la gente corría a escucharlo.
• Ezequiel había sido deportado a Babilonia, junto con todos los judíos «útiles» o aprovechables para los intereses del Imperio. Allí escuchar una llamada de Dios que le manda dirigirse a un pueblo «que tiene dura la cerviz y el corazón obstinado», un pueblo testarudo y rebelde. Ezequiel era hijo de un sacerdote del templo de Jerusalem y estaba orgulloso de pertenecer a una familia noble. El Señor se dirige a él llamándole «hijo de hombre», recordándole su humilde condición, es decir: que es alguien con defectos, debilidades, como también limitaciones psíquicas y mentales de las que ningún mortal está exento. Ezequiel tenía algo parecido a lo que hoy llamamos «trastorno bipolar», y pasaba de momentos de euforia a momentos de abatimiento, era propenso a la depresión y se encerraba, a veces, en prolongados mutismos. Hablaba bien, eso sí, y la gente corría a escucharlo.
En cuanto a sus compatriotas deportados con él, no eran más pecadores que otros. Pero se dejaban seducir por falsas esperanzas, por quienes les ofrecían opciones fáciles, tentadoras y atractivas, pero que no conducían a la vida. Y aunque la misión de este profeta iba a fracasar, Dios le dice a Ezequiel: “Te hagan caso o no te hagan caso”… Es decir: El deseo de Dios es que no puedan reprocharle que ha callado o ha dejado abandonado a su pueblo en momentos difíciles… aunque no le hayan hecho caso.
Nos quedamos con estos dos aspectos: Un profeta frágil, una persona normal es llamada por Dios… y sus compatriotas testarudos que no le quieren hacer caso.
• Por su parte, Pablo se dirige a la comunidad de Corinto, que tantos disgustos le dio. Algunos de tendencia tradicionalista o conservadora que habían llegado a la comunidad trataban de difamarlo, poniendo en cuestión su autoridad y su ministerio. Sus adversarios llegados desde la Iglesia Madre de Jerusalem le reprochan sus modales tímidos y apocados, le lanzan venenosas insinuaciones respecto a cierta enfermedad o defecto. Pablo la llama «aguijón o espina en la carne», sin que sepamos concretar a qué se refiere, pero que le perjudicaba en su tarea pastoral. El caso es que los corintios se han puesto de parte de los visitantes/inspectores, rechazando las «novedades» que Pablo había introducido en el cristianismo. Querían que todo siguiera «como siempre», con las normas y leyes de siempre, con el culto como siempre. O sea. «Nada de cambios, ni adaptaciones, ni de tomarse libertades». Él no es nadie para hacerlo.
El Apóstol había pedido «tres veces» al Señor que le quitara aquel «aguijón». Pero sin resultados. Tendrá que asumirlo y, ayudado por la gracia de Dios, seguir adelante con su ministerio. Aquel «emisario de Satanás que le abofetea» le servirá a Pablo para no caer en el orgullo por sus éxitos misioneros, para reconocer su debilidad y, seguramente ser más comprensivo con las debilidades ajenas. Pero sobre todo para que su apostolado se centre en el Mensaje de Cristo, y no en el instrumento del mensaje que era él mismo. Cuanto más frágil sea el mensajero, más clara quedará la fuerza del Evangelio.
Destacamos también otros dos aspectos: la debilidad o fragilidad del apóstol… y el ataque y rechazo de sus propios hermanos en la fe, de «los de dentro».
• En cuanto a la experiencia de Jesús, nos la describe Marcos con palabras rotundas: desconfían y se escandalizan de él, lo desprecian sus propios parientes y vecinos, y Jesús se extraña de su falta de fe. No nos detalla el evangelista el contenido de su enseñanza, pero poco antes nos ha explicado que en la sinagoga de Cafarnaúm había sido rechazado por los que le reprochaban saltarse la sagrada Ley del Sábado, y por cuestionar la sacrosanta división entre puros/impuros. Su manera de hablar de Dios no les entraba en sus cerradas cabezas. Además: ¿quién se ha creído éste que es para poner nuestras tradiciones y enseñanzas y prácticas religiosas en cuestión? ¡Si es uno más de nuestro pueblo, si le conocemos perfectamente a él y a su familia: no puede venir de parte de Dios! Capacidad de «asombro» ninguna, es demasiado normal, ni se molestan en atenderle. Jesús no encuentra en ellos ninguna disposición a la novedad, al cambio de planteamientos que él trae. «Falta de fe» lo llama Jesús.
Podemos sacar algunas CONCLUSIONES de las tres lecturas:
– Primero: Dios tiene el gusto y la costumbre de elegir personas frágiles para que sean sus portavoces. Si el mensajero tiene limitaciones (siempre las tiene) hay que pasar por encima de ellas para prestar atención al mensaje.
– Segundo: la fragilidad, la falta de prestigio, incluso el riesgo probable de no tener éxito y no ser escuchado… no son nunca un motivo para que el profeta, el portavoz de Dios renuncie a su misión, o se calle. El bautismo nos ha hecho a todos «profetas, sacerdotes y reyes», y por lo tanto no podemos callar cuando tengamos que denunciar o defender algo en conciencia. O cuando haya que corregir a un hermano (esto no los pide expresamente el Evangelio como un deber muy serio).
– Tercero: el repetido peligro de que los principales opositores, enemigos y obstáculos a la creatividad del Espíritu sean o seamos «los de dentro», en virtud de que somos «alérgicos» a los cambios y a la novedad. Nos sentimos cómodos pensando que ya estamos en la verdad y que estamos en orden con Dios… y que no hay nada que adaptar, cambiar o renovar a fondo. El pasado y la tradición son un «escudo» contra la novedad de Dios. Y el frecuente argumento (?) de que «siempre ha sido así» o que hay que callar al que es distinto… no son realmente ningún argumento. Hay que ser fieles a la tradición, sí, pero también a los signos de los tiempos, a los hombres de hoy, a las nuevas necesidades y retos del mundo y de la Iglesia.
 Qué bien lo decía nuestro poeta y premio nobel Juan Ramón Jiménez:
Qué bien lo decía nuestro poeta y premio nobel Juan Ramón Jiménez:
Lo querían matar los iguales porque era distinto.
Si veis un pájaro distinto, tiradlo;
si veis un monte distinto, caedlo;
si veis un camino distinto, cortadlo;
si veis una rosa distinta, deshojadla;
si veis un río distinto, cegadlo…
si veis un hombre distinto, matadlo.
Seguro que Jesús habría hecho suyos los últimos versos de su poema:
si te descubren los iguales,
huye a mí,
ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto.
Porque Dios es distinto. Y porque a su Hijo lo mataron los de dentro, los iguales. Pero en nuestra debilidad como profetas del Señor, no lo olvidemos, «nos basta su gracia» o su Espíritu que es lo mismo.
Quique Martínez de la Lama-Noriega, cmf
DECIMOTERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO. CICLO B
¿QUIÉN ME HA TOCADO?

Jesús iba camino de la casa de Jairo. Centenares de personas se apretujaban alrededor para poder oírlo. Casi no le dejaban avanzar. Es el típico y conocido barullo de la gente que quiere cotillear, curiosear,
chismorrear. Muchos se acercaban a aquel “Maestro-Rabino” para luego poder contar que lo habían visto, o tocado. Es el acercamiento «superficial» que tantas veces se da entre nosotros mismos: nos acercamos, nos miramos, nos decimos algo, nos damos la mano o un abrazo pero no ha ocurrido un auténtico encuentro. Y también nos pasa con el Señor: nos reunimos en su nombre, le decimos lo que sea, oímos su Palabra, lo recibimos en la Eucaristía… pero nada o casi nada cambia en nosotros.
Un encuentro «auténtico» con un hermano o con el mismo Dios… es aquel que produce en nosotros algo nuevo, algo bello, que nos hace crecer, que nos hace mejores, que nos cambia de alguna manera. No por estar juntos, ni por hacer cosas juntos, ni por estar en el mismo lugar… nos encontramos realmente.
En esta escena, entre tantos que le rodean, le miran y le admiran, le oyen, le apretujan y le empujan… Entre tantos… realmente solo una persona se «encontró» realmente con Jesús. Sólo una mujer se le acercó silenciosamente, y por detrás le tocó el borde del manto. Había en ella mucha necesidad y mucha confianza. Llevaba años sufriendo por culpa de sus hemorragias. Iba cargada de humillaciones y de dolor por una enfermedad vergonzosa que la hacía despreciable para la gente: ¡impura!
Tenía prohibido participar en cualquier reunión. Nadie podía tocarla. Y también se volvía impuro todo lo que ella tocara. Incluidas las personas. Eso decían las normas sociales y las sagradas leyes religiosas escritas en la Biblia. «Impura» significaba también que su enfermedad era una señal de su alejamiento de Dios. Es decir: que se consideraba una pecadora. ¡Doce años! sin recibir una caricia, un abrazo, un beso… (Qué bien la entendemos todos después de esta pandemia y sus «distancias» físicas). Había buscado la ayuda de especialistas inútilmente, hasta gastárselo todo y gastarse ella. Su último recurso era aquel Maestro de Nazareth que decían que hacía milagros.
Se parece esta mujer a tantas personas que se sacrifican por otros, ponen sus bienes a disposición, siempre disponibles para lo que haga falta, ofrecen su tiempo… pero lo que inconscientemente y realmente andan buscando es reconocimiento, que les tengan en cuenta, que les hagan caso. Pretenden comprar lo que no se compra. Todos conocemos a personas que se nos acercan para contarnos achaques, problemas, complicaciones y desgracias… Siempre les pasa algo malo. Es su modo (inconsciente) de buscar nuestra atención, que les hagamos caso, aunque sólo sea un rato. No necesitan ayuda, ni consejos, ni… ¡Necesitan no sentirse tan solas!
Pero al final, pocas veces encuentran lo que necesitan, y se sienten vacías, usadas, agotadas, tristes… Ya no saben qué dar o qué hacer o qué contar para que alguien las atienda.
Cuando aquella mujer anónima alargó su mano para rozar el borde del manto del Señor, salió de ella toda una corriente de soledad, de impotencia, de vergüenza, de culpa… Pero para lograr alcanzar el borde de su manto, para abrirse paso, tuvo también que tocar a la gente, haciéndola impura. Como también Jesús quedó «manchado» con su impureza. Se había saltado las normas religiosas que seguramente conocía muy bien. E intentó ocultarse en el silencio y entre la gente. El caso es que sus hemorragias se habían detenido.
“¿Quién me ha tocado?”.
Jesús notó que allí había alguien «diferente», que se le había acercado de otra manera: con sinceridad, discretamente, sin molestar, sin interrumpir, pero con todas sus miserias, su dolor, su tristeza, su incomprensión. Sin palabras, sin pedir nada. Sólo un gesto de confianza (¡y atrevimiento!): tocarle. Y de él brotó un chorro de comprensión, de paz, de gracia, ¡de vida!
 Jesús pregunta: «¿quién ha sido?». Busca a la persona: un rostro, una palabra para dialogar. Quiere que recobre también su dignidad personal, su autoestima, y no sólo la salud. No va con Jesús la «caridad anónima».
Jesús pregunta: «¿quién ha sido?». Busca a la persona: un rostro, una palabra para dialogar. Quiere que recobre también su dignidad personal, su autoestima, y no sólo la salud. No va con Jesús la «caridad anónima».
Ella aún se escondía, tenía vergüenza, estaba asustada y temblorosa. Temía, con toda razón, que le reprocharan su atrevimiento por no respetar las leyes sagradas.
Pero lo que se encuentra en el Señor es ternura, acogida, respeto, comprensión, diálogo. La saca de su miedo, de su vergüenza, de su anonimato y de su exclusión de 12 años. Jesús la llama «hija», ¡nada menos!, declarándola familia de Dios, y alabándola por su fe, por su confianza, aunque se haya saltados las normas religiosas.
La persona y su dolor están por encima de cualquier regla religiosa o social. Y el Señor le dirige una palabra de ánimo: Vete en paz y con salud.
Comentaba el Papa Francisco:
Él nos espera, nos espera siempre, no para resolvernos mágicamente los problemas, sino para fortalecernos en nuestros problemas. Jesús no nos quita los pesos de la vida, sino la angustia del corazón; no nos quita la cruz, sino que la lleva con nosotros. Y, con Él, todo peso se vuelve ligero (Cfr 30), porque Él es el descanso que buscamos. Cuando en la vida entra Jesús, llega la paz, aquella que permanece aún en las pruebas, en los sufrimientos. Vayamos a Jesús, démosle nuestro tiempo, encontrémoslo cada día en la oración, en un diálogo confiado y personal; familiaricemos con su Palabra, redescubramos sin miedo su perdón, saciémonos con su Pan de vida: nos sentiremos amados y nos sentiremos consolados por Él. (Julio ‘17)
Hoy, en esta Eucaristía, cuando extiendas tu mano para recibirle, tocarás al Señor. No sólo el borde de su manto. Sino a él en persona.
Ojalá que sientas que te restaura la vida, esa que a veces se te escapa a chorros o que te quitan otros. No importa si estás así desde hace muchos años. Él no va a reñirte, ya lo has visto.
A Jesús le bastan la sinceridad y la confianza… y que seas un poco atrevido. Confía en ti mismo, y en él. Te hará mucho bien.
Quique Martínez de la Lama-Noriega, cmf
Imagen de José María Morillo
DOMINGO DECIMOSEGUNDO DEL TIEMPO ORDINARIO. CICLO B
EN MEDIO DE LA TEMPESTAD
El miedo llamó a mi puerta.
La fe fue a abrir.
No había nadie. (M Luther King)
 Se ve que a Jesús no le gustan las barcas paradas, amarradas. No tiene afición a los puertos. Ni a quedarse siempre en el mismo sitio. Le interesa la otra orilla (pagana), las periferias existenciales (Papa Francisco). Y empuja a sus discípulos al mar.
Se ve que a Jesús no le gustan las barcas paradas, amarradas. No tiene afición a los puertos. Ni a quedarse siempre en el mismo sitio. Le interesa la otra orilla (pagana), las periferias existenciales (Papa Francisco). Y empuja a sus discípulos al mar.
A nosotros se nos da bien «subirnos a la barca»:
Iniciamos un proyecto, una empresa, una relación de pareja, un camino de oración, una comunidad cristiana, unos estudios, un programa de formación en la fe…
Pero con frecuencia nos quedamos amarrados en el puerto contemplando el mar, y las gaviotas, el cielo y el horizonte… O sí, tal vez nos montamos en la barca, pero dispuestos a dar un salto a tierra firme tan pronto como se agiten un poco las olas o nos dé el viento en la cara.
Sin embargo, la palabra del Señor Jesús ha sonado hoy muy clara: ¡PASEMOS A LA OTRA ORILLA!
Nos sentimos tranquilos y seguros cuando creemos dominar la situación. Cuando conocemos la barca y la manejamos con soltura y seguridad. Y así procuramos apañarnos por nuestra cuenta, con nuestros propios recursos. Preferimos no tener que contar con nadie, no pedir ayuda. Tampoco al Señor…
Los discípulos, avezados pescadores del Lago, son los que manejan la barca. Ya han navegado muchas veces, «ya saben». Les da tranquilidad ver que hay otras barcas alrededor, haciendo lo mismo que ellos. Seguramente se sienten tranquilos porque llevan a Jesús a bordo. «No vamos solos», se dicen. Y como no le necesitan (¡qué nos va a decir él!), el Maestro se despreocupa. Y se les queda dormido. Va con ellos en la barca. Pero… como si no fuera.
El caso es que en todo mar (en todo proyecto, en todo viaje…), siempre es posible la tormenta. Y se agitaron las olas, se oscureció el sol, el viento les sacudía… ¡también por dentro! Pero como hemos dejado que el Señor se duerma… ¡ahora no nos atrevemos a despertarlo!
El Señor suele embarcarse con nosotros, porque quiere llevarnos más lejos:
Cuando te casaste en la Iglesia, él aceptó estar a bordo. Cuando te bautizaste, te confirmaste, él se subió a bordo.
Cuando comenzaste tus estudios o tu trabajo profesional… él quería viajar contigo.
Cada vez que le pides perdón y te reconoces pecador, le estás invitando a subirse de nuevo a bordo.
Cuando te reúnes con otros para construir la comunidad cristiana, él hace tiempo que está ya en cubierta.
Cada vez que te acercas a él en la oración y le dices «aquí me tienes, ¿qué quieres de mí?» Pues quiere que vayas más allá de lo que te planteas.
Cuando quieres amar y servir con él y entregarte a fondo perdido, es porque él va a bordo.
Pero si no contamos con él, si no le preguntamos nada, si no cuenta en nuestros planes… Pues se quedará dormido
Y entonces, nerviosos y asustados le damos un grito: «Maestro. ¿No te importa que perezcamos?». ¿No te importa que nos vayamos a pique?
Hasta le echamos la culpa. La barca la llevábamos nosotros, nos habíamos olvidado de él, y ahora…
¡Él tiene la culpa de que nos hayamos metido en la tormenta y de nuestro miedo! Haz algo, ¡calma la tormenta! ¿No fuiste tú quien nos mandó que fuéramos a la otra orilla? Si nos hubiéramos quedado en el muelle, seguros, sin arriesgarnos…
Para sorpresa de los discípulos, es él quien les reprocha: «Pero, vamos a ver: ¿No voy con vosotros en la barca? ¡Pues fíate! ¿Por qué no confías? ¿Es que no tienes fe?» (Lo opuesto a la fe es… el miedo).
 Algo que podemos aprender de esta escena evangélica es que tenerle en nuestra barca, no significa que estemos seguros «a pesar de la tempestad»,
Algo que podemos aprender de esta escena evangélica es que tenerle en nuestra barca, no significa que estemos seguros «a pesar de la tempestad»,
sino que todo marcha bien ‘en medio’ de la borrasca, que sólo se llega a la otra orilla venciendo las borrascas.
Que no podemos quedarnos donde siempre, en lo seguro, en lo ya conocido…
Como nos ha dicho hoy San Pablo: «El que vive con Cristo, es una creatura nueva. «Lo viejo» ha pasado, ha llegado lo nuevo».
Tener fe, por tanto, no significa dar por hecho que él calmará todas las tormentas. Tener fe significa confiar en que en medio de la tormenta ÉL VA CONMIGO.
Tener fe es no tener miedo a hundirse, porque Él va a bordo. Cristo murió por todos, para que los que vivimos, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para el que murió y resucitó por nosotros.
Por eso, que no sea el miedo quien nos apremie: sino que nos apremie el amor de Cristo.
Tener fe no es esperar que él calme la tormenta (aunque algunas veces lo haga), sino ir fiados del Padre, y saber que la tormenta nos dará pericia, nos hará fuertes y podremos llegar a otro puerto al que Él nos conduce, a esa otra «orilla» que no conocemos, a esos que no son de los nuestros, a esas periferias que no le interesan a nadie… ¡Pero a él sí! y necesita (¡nosexige!) que vayamos con él.
Y al final de todas nuestras travesías tormentosas, él nos esperará «en la Otra Orilla»
A partir de un texto de Dolores Aleixandre
Quique Martínez de la Lama-Noriega, cmf
Imagenes de José María Morillo y Jorge Cocco Santangelo


























































































